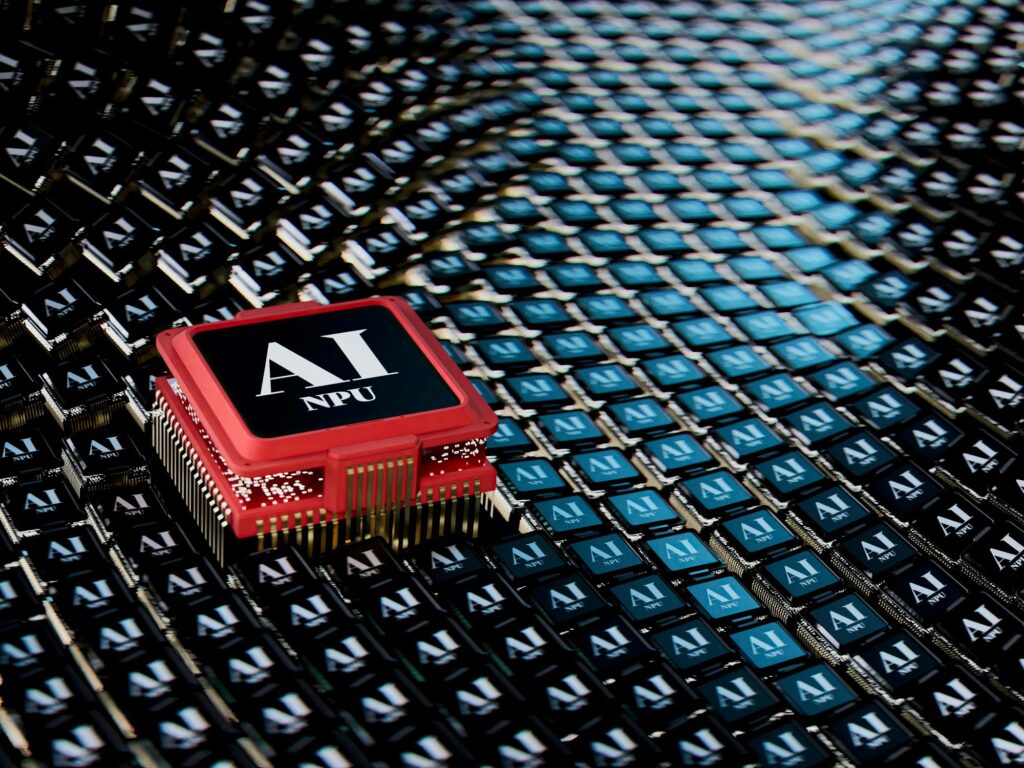La imagen dominante de la inteligencia artificial en estos años ha sido la del “cerebro de 1.000 vatios”: centros de datos gigantescos, granjas de GPU, modelos entrenados con cantidades obscenas de datos y una factura energética que solo unos pocos gigantes pueden pagar. OpenAI, Google, Microsoft o Meta han construido su poder sobre ese modelo de fuerza bruta en la nube.
Pero ese paradigma está empezando a chocar contra dos muros que ya no se pueden ignorar: el muro termodinámico y el muro del copyright. Y detrás de esos muros se está gestando otra guerra, menos visible y más decisiva: la del cerebro de 20 vatios, una IA mucho más cercana a cómo funciona nuestro propio cerebro y, sobre todo, mucho más cerca del usuario.
El límite físico: el muro termodinámico
El primero es brutalmente simple: la energía. Entrenar y ejecutar modelos gigantes en la nube requiere una potencia eléctrica colosal. La propia directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, ha reconocido que el modelo actual es difícilmente sostenible desde el punto de vista económico.
Cada nueva versión “más grande” de un modelo implica:
- Más GPU y aceleradores especializados.
- Más consumo eléctrico en cómputo y refrigeración.
- Más inversión en centros de datos, redes y suministro energético estable.
La IA de 1.000 vatios escala en precisión… pero también escala en coste. Llega un momento en que cada punto extra de rendimiento cuesta tanto en energía y dinero que deja de ser razonable.
El límite legal: el muro del copyright
El segundo muro es legal y cultural: el copyright. La “comida” de estos modelos —los datos— se ha obtenido durante años rascando Internet sin pedir permiso a casi nadie. Esa etapa de “todo vale” se está acabando.
Medios, editoriales, discográficas y creadores independientes están ganando batallas judiciales y firmando acuerdos de licencia que encarecen drásticamente el acceso a contenido de calidad. La consecuencia es clara: alimentar modelos masivos con datos libres y gratis ya no es una opción a largo plazo.
La combinación de estos dos muros hace que el modelo de fuerza bruta en la nube empiece a mostrar síntomas de agotamiento. Ahí es donde entran en juego tres personajes clave de este nuevo tablero.
Zuck, Mustafa y Ternus: tres visiones enfrentadas
1. Mark Zuckerberg (Meta): el señor de la “comida”
Zuckerberg vio pronto el problema del copyright. Su respuesta no fue legal, sino estratégica: crear su propia fuente de datos. Las gafas Ray-Ban con cámara integrada son, más que un gadget, una máquina de captura del mundo real cuyos datos pertenecen al 100 % a Meta.
Cada foto, cada vídeo, cada interacción del usuario con su entorno es “comida” para futuros modelos de visión e interacción. Es una forma brillante de escapar del muro del copyright.
Pero Meta se estrella con otro límite: el del hardware eficiente. Sus dispositivos (Quest, gafas, visores) siguen siendo voluminosos, con autonomía limitada y problemas de calor. Son prototipos potentes, pero aún lejos del “cerebro de 20 vatios” que pueda acompañar al usuario todo el día sin derretir la batería.
2. Mustafa Suleyman (Microsoft AI): el arquitecto del caos
Mustafa Suleyman, cofundador de DeepMind y hoy al frente de Microsoft AI, representa la defensa más refinada del modelo de fuerza bruta en la nube. Su visión es clara: gigantescos modelos centralizados, desplegados sobre infraestructuras de hiperescala, al servicio de millones de usuarios.
Es la continuación lógica del “cerebro de 1.000 vatios”: más cómputo, más datos, más agentes conectados a todo tipo de herramientas. Pero es también el modelo que choca de frente con los límites de coste, energía y dependencia de datos externos.
3. John Ternus (Apple): el arquitecto de la eficiencia
Aquí es donde entra John Ternus, el responsable de hardware que muchos ven como futuro CEO de Apple. A primera vista puede parecer un perfil “del pasado” en plena era de la IA. Pero es justo lo contrario.
El futuro apunta hacia el “cerebro de 20 vatios”: sistemas de IA que viven en el propio dispositivo, capaces de procesar lenguaje, imágenes y contexto en local, con aprendizaje federado y modelos adaptados al usuario sin enviar sus datos brutos a la nube.
Para que eso funcione no basta con buenos algoritmos. Hace falta un hardware radicalmente eficiente, capaz de ejecutar redes neuronales complejas sin devorar la batería ni recalentar el dispositivo. Y ese es precisamente el terreno de Ternus.
El Neural Engine de los chips de Apple (serie A y M) es hoy uno de los pocos bloques de silicio diseñados desde el principio para esta idea de IA de baja potencia, siempre disponible y centrada en el usuario. La apuesta es clara: llevar la inteligencia al borde, al bolsillo, a la muñeca… sin necesidad de un data center detrás de cada interacción.
Tres modelos, tres papeles para el ciudadano
Si se mira con un poco de distancia, la batalla tecnológica se traduce en algo mucho más personal: ¿qué papel juega el usuario en cada modelo de IA?
- En el modelo de 1.000 vatios en la nube (Mustafa Suleyman, OpenAI, gran parte de la industria), el usuario es la comida. Sus datos se agregan, se reutilizan y se reentrenan en sistemas que le devuelven servicios útiles, sí, pero siempre filtrados por la lógica del proveedor.
- En el modelo de las gafas y dispositivos de captura masiva (Zuckerberg), el usuario es el espía involuntario: sus ojos se convierten en sensores que alimentan el sistema con datos del mundo real. La comodidad de “llevar la IA puesta” se paga con una capa añadida de vigilancia.
- En el modelo del cerebro de 20 vatios en el dispositivo (Ternus y la visión de Apple), el usuario pasa a ser propietario. La IA se ejecuta localmente, los datos permanecen en el terminal y la nube se usa como apoyo, no como centro neurálgico. No es un sistema perfecto ni totalmente privado, pero la dirección es distinta: más control en el borde, menos dependencia del centro.
Por qué esta guerra importa más de lo que parece
A primera vista, todo esto podría parecer una disputa entre gigantes tecnológicos. Sin embargo, el fondo es mucho más profundo: define quién controla la inteligencia que mediará prácticamente todas las interacciones digitales de la próxima década.
- Si gana el modelo centralizado de 1.000 vatios, la asimetría de poder entre usuarios y plataformas se disparará aún más: todos conectados a pocos cerebros gigantes, opacos y hambrientos de datos.
- Si prevalece el modelo de captura masiva tipo gafas, la frontera entre lo público y lo privado se difuminará en nombre de la comodidad y la realidad aumentada.
- Si el cerebro de 20 vatios consigue madurar, podría abrir un espacio distinto: IA útil, personalizada y, al menos en parte, bajo control del usuario.
No se trata de idolatrar a una empresa u otra. Apple no es un ángel, y el modelo local también plantea preguntas sobre monopolio de hardware, ecosistemas cerrados o capacidad de auditoría. Pero es, hoy por hoy, la única gran apuesta industrial que intenta alinear eficiencia energética, privacidad relativa y control en el dispositivo.
En última instancia, esta guerra no va solo de chips, modelos o data centers. Va de quién manda sobre tu información y tu capacidad de decisión en un mundo donde cada gesto, cada palabra y cada mirada pueden ser materia prima para una IA.
El mercado mirará beneficios, múltiplos y cuotas de GPU. Pero el ciudadano debería hacerse otra pregunta mucho más simple:
En la historia que se está escribiendo, ¿quiere ser comida, espía… o propietario?